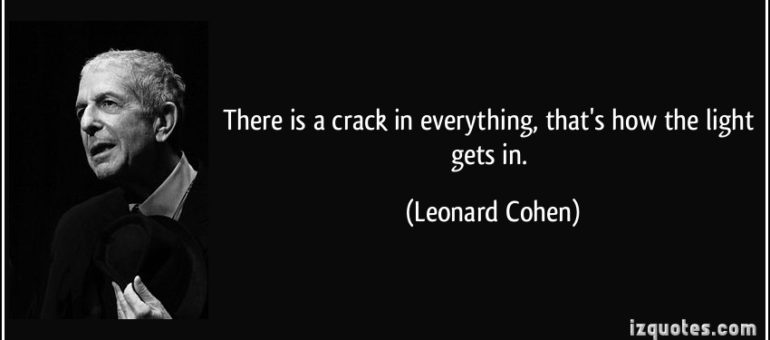Duelo & Dolor
“There’s a grief that can’t be spoken…” “Les Miserables”
Cuando los seres humanos enfermamos, además de los recursos tradicionales como médicos, hospitales, cirugías, remedios, y toda una industria dedicada a mejorar y prolongar nuestra vida sobre la tierra, a veces recurrimos a una cura muy “animal”: nos retiramos a “lamernos las heridas” y desde la reclusión generar una mejoría que nos permita volver a enfrentar los desafíos de la vida. Está claro que no son patologías sino más bien síntomas que somatizan estados de ánimo. La realidad es que muchos de esos animales recluidos en sus madrigueras probablemente terminarán muriendo porque sus heridas exceden su capacidad de recuperación. Aun así, la metáfora vale en este caso.
Cómo los seres humanos enfrentamos el duelo es una característica cultural. Cómo nos aproximamos a un doliente, las frases que decimos, lo que se espera de nosotros y del doliente, está todo determinado por un contexto cultural expresado muchas veces en ritos religiosos. La tradición judía tiene muy claras y pautadas las etapas del duelo, y la experiencia ha demostrado que sigue una lógica no demasiado ajena al proceso psicológico interno de un individuo. Sin embargo, la experiencia me ha enseñado, finalmente, que no siempre nuestro proceso interno coincide con lo pautado.
Pasado el duelo inicial, encarando esta suerte de sanación, una tarde me hallé caminando en un jardín que, aún con cicatrices de la tormenta matinal, es una bendición para quien está reparando no sólo su espíritu sino su cuerpo. El recorrido tiene la poesía de un bosque europeo con sus matices de verdes y su silencio surcado por pájaros y ráfagas de brisa. El espacio, cerrado para el uso público, tiene el encanto de la privacidad y del profundo respeto por el silencio. Como esas plazas privadas que nos regala Londres y que hizo célebres “Notting Hill”.
Desde mi espíritu convaleciente invito a un compañero recientemente doliente a unírseme. Usando un anglicismo, “hago” conversación, pero mi discurso es propio, no le atañé. Él, un alemán, ario, sensiblemente más alto que yo, sólo puede decir que no puede parar de llorar. Desde su aparente fortaleza y erguida presencia, desde su vida resuelta y sin apremios, desde sus logros familiares y sociales, está quebrado y mudo. Entonces pienso en mi tradición milenaria y recuerdo que frente al doliente lo mejor es callar. Damos juntos dos vueltas al jardín y lo libero, se libera, porque en realidad no hay nada que él pueda sostener si no es el llanto solitario en su habitación. El resto es comedia, artificio, tránsito; el pesar es tal que no tiene palabras.
Ha perdido a su esposa de sesenta y dos años, cuarenta juntos, hace un escasísimo mes; en siete meses el destino quebró su vida y su espíritu. Yo todavía duelo por mi padre de bendita memoria que partió para siempre habiendo cumplido un ciclo de vida. Los duelos no son comparables, nada que yo pueda decir aplica a vidas quebradas por el antojo de la genética. Era justo que mi padre muera a sus ochenta y siete años, y es profundamente injusta la prematura muerte de quienes todavía tienen tanto, tanto para dar.
El año que ha cerrado, en un sentido amplio del mismo, se ha llevado prematuramente no poca gente; alguna anónima para mí, como esta señora alemana; otros entrañables y queridos compañeros y amigas de todas las épocas, gentes que figuran en mis álbumes de fotos e inundan mi memoria; y también algún referente cuya vida me inspira y cuya prematura partida nos priva de su voz, para siempre.
Mientras doy una vuelta más al jardín y el alemán alto y erguido sube quebrado los pocos escalones que lo llevan no sabe a dónde, yo pienso que tengo este privilegio de poder sanar el cuerpo, reparar el alma, y si cierta providencia me acompaña, seguiré caminando unos cuantos años más sobre la tierra, y como dice la versión hebrea de la “Canción de los Viejos Amantes”, envejeciendo junto a mis amores. Mientras tanto, no puedo ignorar mis cicatrices, mi cuerpo que se desborda, mis apetitos que me doblegan más frecuentemente de lo que quisiera. Todos tenemos un sino; todo lo demás depende de uno.
Con el corazón lleno de compasión y misericordia, restringiendo mi abusado recurso de la palabra, porque ante las pérdidas de tal magnitud no hay nada que decir, porque el recuerdo de los difuntos no es consuelo sino dolor, y porque quiero cerrar un ciclo de sufrimiento personal, es que me he dedicado no a “lamer mis heridas” sino a sacarlas a la luz y caminar con ellas. La vida deja cicatrices; la historia también. Lo irreversible para mí ha sido un aprendizaje, para otros es una tragedia. A diferencia de este alemán quebrado que se me cruzó en la vida, este judío todavía tiene un relato.