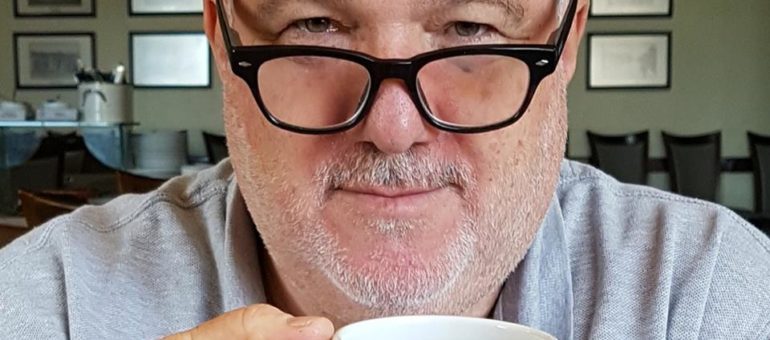Elul o el Viaje
Atribuyéndome una licencia creativa y poco ortodoxa, me gustaría vincular la porción de la Torá de este pasado Shabat, KI-TETSE, con la de la semana próxima, KI-TAVO. Dicho en hebreo original la conexión es obvia: salimos de un lugar para llegar a otro.
Vale aclarar: KI-TETSE se refiere a salir a la guerra y pasa a enumerar nuestras obligaciones al respecto. KI-TAVO se refiere a “venir”, llegar, a la Tierra Prometida, poseerla, y vivir en ella, y también pasa a enumerar obligaciones. Entre estos dos versículos KI-TETSE incluye nada menos que setenta y cuatro mandamientos, preceptos, o mitzvot. Es la mayor cantidad acumulada en una sola porción de la Torá. KI-TETSE es una suerte de punto culminante en una larga acumulación de preceptos que encontramos casi al final de la lectura del ciclo anual de la Torá. Todo comenzó en Bereshit con el aislado mandamiento de ser fecundos y multiplicarnos, y todo finalizará en menos de un mes con el mandamiento de congregarnos (en Sucot) y el de escribir un Sefer-Torá, un rollo de la Torá.
Es por eso que quería tomarme la licencia de hacer una lectura no tradicional de la parashá de esta semana. Cualquier lectura detenida habilita una multitud de interpretaciones, vinculaciones, y significados. No en vano toda la literatura rabínica hasta nuestros días está construida sobre este, nuestro texto fundacional, la Torá.
Vincular la salida con el arribo nos permite visualizarnos como eternos viajeros: sin duda en el espacio – cualquier familia judía tiene en su memoria colectiva un origen, un derrotero, un presente, y en los caminos que tomen sus hijos y nietos, un futuro – pero también en el tiempo: en el Judaísmo, el diálogo entre las generaciones es válido y habilitante.
La noción de tránsito es estructural, constitutiva: está en el texto que estamos leyendo esta semana. Al finalizar la parashá dice:
“… cuando el Eterno tu Dios te haga descansar de todos tus enemigos en el país que te dio por heredad, borrarás la memoria misma de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides”. (Deut. 25:19)
Este versículo encierra dos conceptos, una vez más, constitutivos: por un lado, la esperanza de “descansar… en el país” que nos fue dado, o sea, la esperanza mesiánica judía en su sentido más prosaico. Por otro lado, la obligación de borrar “la memoria misma de Amalec”; puede ser interpretado como un acto de exterminio, una lectura muy tentadora entre judíos ultra-nacionalistas, pero me gustaría sugerir que se trata de un acto de salud mental: cuando no hay más enemigos, nosotros debemos hacernos cargo de borrar esa noción nada menos que “de debajo del cielo”, de nuestra consciencia y memoria colectivas.
Si seguimos manejando la metáfora del viaje y si cada mes en el calendario hebreo carga consigo un significado (Nissan es la liberación, Av es el duelo, Adar la alegría), Elul es un viaje. No sólo pensamos dónde pasaremos físicamente Rosh Hashaná y Iom Kipur, el lado práctico de “salir” y “llegar”, sino que hacemos un viaje interior: al tiempo que se cierra, sus pérdidas y sus recuerdos; viajamos hacia el prójimo en búsqueda de perdón y reparación; viajamos hacia nosotros mismos en busca de recogimiento. Si en algún momento del año hemos salido a la guerra, y en muchos más sentidos de los que quisiéramos la vida es una lucha, en Elul comenzamos a buscar el descanso que sólo la paz otorga. Anhelamos olvidar a Amalec. No más enemigos, no más rencor. No más cuentas que saldar. Y para que no lo olvidemos, como comanda el texto, tenemos la costumbre de hacer sonar el Shofar en Elul.
Sería muy conformista de nuestra parte quedarnos sólo con un par de versículos acerca de nuestra identidad judía de un texto que en realidad versa sobre nuestras obligaciones y prohibiciones, las mitzvot. En vísperas de nuestros días más sagrados, los que denominamos “iamim noraim” no tanto por terribles sino por sobrecogedores, esta parashá nos compele, si elegimos leerla en su totalidad, a pensarnos como judíos de práctica: ¿qué tenemos que ver nosotros con todo eso que está escrito? ¿Qué nos dice? ¿No nos dice nada? Ki-Tetse no está solo entre los textos poco amigables que la Torá incluye, pero como dije al principio, cuantitativamente nos obliga a acometerlo.
Levantemos la mira. Estaremos todos aquí en Rosh Hashaná y en Iom Kipur, especialmente en Iom Kipur, especialmente en Izkor y Neilá. El rabino Uriel Romano twiteó que aquellos judíos que vienen sólo una vez por año a la sinagoga no deberían elegir Iom Kipur sino fechas más alegres… es aquella vieja tradición rabínica de retarnos por no venir justo el día que sí venimos.
Pero dejando el tono irónico de lado, creo que la pregunta del rab Uriel puede apuntar a otro aspecto: ¿qué es judío para mí? ¿Dónde lo hallo? ¿Dónde ME hallo? ¿Qué me convoca? ¿Qué me habla de lo judío que hay en mí? Si no son las mitzvot que contiene la Torá, tal vez sean sus mitos, sus conflictos de familia, su epopeya de libertad, su búsqueda permanente de agua y alimento en el desierto, dicho en un sentido espiritual… en suma, dónde nos paramos como judíos frente al futuro que yace delante nuestro, como nuestros antepasados frente a la Tierra Prometida, como Moshé frente a su destino.
Por eso aventuro una respuesta al planteo del Rab Uriel: venimos en Iom Kipur porque es un tiempo de quiebre y todos tenemos la oportunidad de atravesar el Jordán para comenzar bajo nuevos paradigmas.
Quiero proponerles dos nociones: la del viaje como noción de lo judío, sea en el espacio, en el tiempo, o en nuestro ser; y la noción, a la luz de las demandas que se nos imponen, acerca de qué judíos somos, y cómo lo sostenemos.
Cualquiera sea, la noción de lo judío es un acto colectivo, comunitario. El Shabat previo a Rosh Hashaná estaremos leyendo precisamente parashat Nitsavim, estar presentes. Sea que nos congreguemos en las sinagogas, sea que encendamos las velas festivas en nuestros hogares, los ritos nos unen, aunque no necesariamente nos unifiquen. Como judíos, no somos si no somos en comunidad.
En lo personal, el cumplimiento de los preceptos no me resulta especialmente apelante; algunos me resultan, otros son anacrónicos, algunos los he incorporado, otros los tengo pendientes . Pero más allá del detalle, yo elijo la conversación judía en torno a los valores, a las interrogantes, a los conflictos que esos preceptos aspiran a solucionar. El camino de los preceptos es un camino de respuestas, y yo soy un judío de preguntas: no soy un jozer bitshuva sino un jozer bisheilá.
Por eso los quiero invitar a estar presentes en este mismo lugar en dos semanas, cuando abramos el mes de Tishrei, el mes de la gran conversación judía en torno a nosotros mismos y el sentido de nuestra existencia.
KI-Tetse: salgamos ya hoy al camino, no el de la guerra, sino el de la búsqueda. El Maná dejó de caer hace más de tres mil años, y el agua, también, ya nos la procuramos nosotros. “No está en el cielo”. (Deut. 30:12) A diferencia de los israelitas en el desierto, hemos dejado de quejarnos y salimos a buscar respuestas a innumerables preguntas. Quién dice, tal vez en alguno de los días de Tishrei, aquí en la NCI, o en alguna de las sinagogas de Montevideo, alguno encuentre alguna respuesta que le dé algún sentido a su judaísmo.